 Antonio Lerma Garay
Antonio Lerma GarayA mi hermana Livier, quien a menudo
rememora y se ríe de esta historia.
Recuerdo bien que durante mi niñez en el patio de la que era mi casa había un árbol de guamúchil y uno más en el de la casa contigua. En ésta vivían mis primos y como ambos corrales se comunicaban, pues nunca nos faltaba aquella fruta tan especial. Pero un día el que era nuestro fue tumbado por mi padre en aras del progreso. El tronco del guamúchil sobreviviente se alzaba unos tres metros y medio sobre la tierra y a partir de ahí comenzaban los brazos y ramas de las cuales tomábamos aquellas vainas con su fruto a veces dulce y a veces agarroso. Además de darnos aquellas roscas, el árbol servía de refugio a chanates, pichones y otros pájaros. Tendría yo unos siete años de edad cuando un día vi como bajó de sus ramas una iguana de unos cuarenta centímetros, se detuvo en la parte superior del tronco y me miró. Yo ni siquiera sabía que existieran tales animales y si ella huyó de inmediato escondiéndose entre las ramas, yo no me acerqué al árbol en una temporada.
Si mi terco y ateflonado cerebro no me engaña, el Cinema Delmar ´70 fue inaugurado en 1972. Ubicado en la entonces Carretera Internacional esquina con Flamingos, en su época fue el mejor cine que hubo en Mazatlán. Ahí una mañana sabatina supe por vez primera lo que es una matiné. Tenía yo tan sólo once años, aún no terminaba la primaria. La película en cuestión era una de la serie “Bomba, el niño de la selva”, imitación y competencia del Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Las aventuras de aquel personaje también transcurrían entre leones, elefantes monos y hombres salvajes. En ella se veía a unos de éstos correteando dentro de una caverna con sus infaltables antorchas.
A escondidas en más de una ocasión fabriqué antorchas de aquellas que tanto habían llamado mi atención. Tomaba un pedazo de palo de escoba, le liaba un trozo de tela, la impregnaba con petróleo, luego lo prendía con un cerillo y ya: ahí estaba una tea como las películas de Bomba o las de otras. Pero apenas la había encendido venía el regaño de mi madre; claro, acompañado de al menos un fuerte manotazo.
Era tan fácil ser un niño feliz en esos años, ni siquiera necesitábamos juguetes, nos bastaba con tener compañeros y jugar en las calles. Un bote, una simple lata nos servía de medio para jugar a las escondidas, un palo de escoba bien podía personificar a Silver el caballo del Llanero Solitario, un ladrillo tenía el poder de convertirse en un carro.
La escuela primaria en que estudié se ubica a cinco pequeñas cuadras de la casa de mis padres, por lo que bien podía levantarme a las siete de la mañana y sin problema alguno llegar a tiempo a la hora de la entrada. Fue ya en la parte final de ese período cuando aquel guamúchil tan nuestro se dio por vencido. Nunca supe por qué, pero un día ya no dio fruto alguno, luego se le cayeron ramas y brazos para después secarse y morir. Ya nadie le hacía caso a aquel tronco muerto, la iguana aquella había emigrado, sólo yo me subía a él, me sentaba allá arriba jugando y vigilando montado en el codo que hacía justo en ese punto.
Ingresar a la secundaria cambió mi rutina: las clases eran de de lunes a sábado y la entrada era a las siete de la mañana. Para poder llegar a ella debía tomar un camión de la ruta Vía Zaragoza. Por ende, debía abandonar la cama a eso de las 5: 40. Y al comenzar segundo año las cosas mejoraron, o empeoraron, no sé. Dejaríamos de tener clases los sábados pero la hora de entrada sería a las 6:45, es decir, esos cinco días habría que levantarse aún más temprano.
Estaría ya en segundo año de la secundaria cuando un día, a media mañana, hice una de aquellas antorchas cuya luz sería atenuada por la natural del día y, por ende, era más difícil que mi madre la detectara. Y así sucedió. En mi juego solitario recorría cavernas oscuras iluminándolas con mi antorcha como lo hacían aquellos personajes de soporte de aquella película; me subí al viejo tronco aquel para observar el escenario; y en un par de ocasiones introduje la tea en la astillada punta final del viejo árbol.
Como suele suceder, luego de un rato ese juego me aburrió, bajé de mi puesto de observación, apagué lo que quedaba de aquel palo de escoba humeante, y me fui a buscar a mis amigos. Ese día transcurrió como cualquier otro hasta que llegó la noche y con ella la hora de dormir ya que no me era fácil abandonar la tierra de Morfeo y prepararme para ir a la escuela.
No sé qué hora sería, pero en el sueño comencé a oír voces lejanas, voces que me eran familiares. Aunque todo era confusión. Algo me advertía que era urgente abandonar aquel estado, algo estaba sucediendo a mi alrededor. Hasta que escuché la voz fuerte y firme de mi padre quien, iracundo, me gritó:
- ¡Ándale, levántate! ¡Ven a ver lo que hiciste!
No sabía yo qué sucedía, pero él me sentaba directamente en el banquillo de los acusados. Y la sentencia no iba a ser nada buena. Pero yo, culpable de qué. Sentí temor de que me matara con esa mirada que me daba. No hubo más palabras, como un relámpago me levanté del catre y corrí hacia el patio. “Hijo de la chingada”, escuché a mis espaldas.
Ahí estaba una enorme brasa irradiando un calor que se podía sentir a varios metros de distancia. Aquel viejo tronco de guamúchil ardía casi por completo pero aún así se negaba a caer.
No había nada qué pensar el único responsable de lo que estaba sucediendo era yo. De inmediato tomé un balde, lo introduje en la pila de agua, saqué toda el agua que podía contener la cubeta y la disparé toda ella contra aquel objeto al rojo vivo. Al instante se oyó un chirrido. La brasa convirtió al líquido en una nube de vapor y cenizas. Quise repetir la operación pero mi madre me detuvo.
En aquella noche oscura mi madre, mi padre, mi hermano, mis hermanas y yo mirábamos admirados y a la vez asustados aquellos restos de árbol convertidos en tizón. Todos, supongo, temíamos que causara un incendio, pero no fue así. Por fortuna no corría viento y aquel tronco dio lo último de sí como todo un guerrero, no se quejó ni causó problemas. A pesar de ello, la noche no fue nada tranquila, seguro era que aquella iracunda expresión sería poco comparado con que me sucedería al día siguiente.
Al llegar la nueva noche sólo quedaban cenizas del tronco del guamúchil. Sin embargo, lo que habían sido sus raíces se negaron a permanecer ahí y siguieron el destino del cuerpo. A la noche siguiente aún salía un ligero humo del subsuelo. Al finalizar esto, apareció un pozo en el espacio que ocupaban raíz y tronco.
El último párrafo de esta anécdota lo escribió mi padre. Aún salía humo del subsuelo cuando lo escuché decirle a mi madre “Bueno, al menos ya no está estorbando esa cosa. Pero… ¡Hijo de la chingada, este cabrón!”

















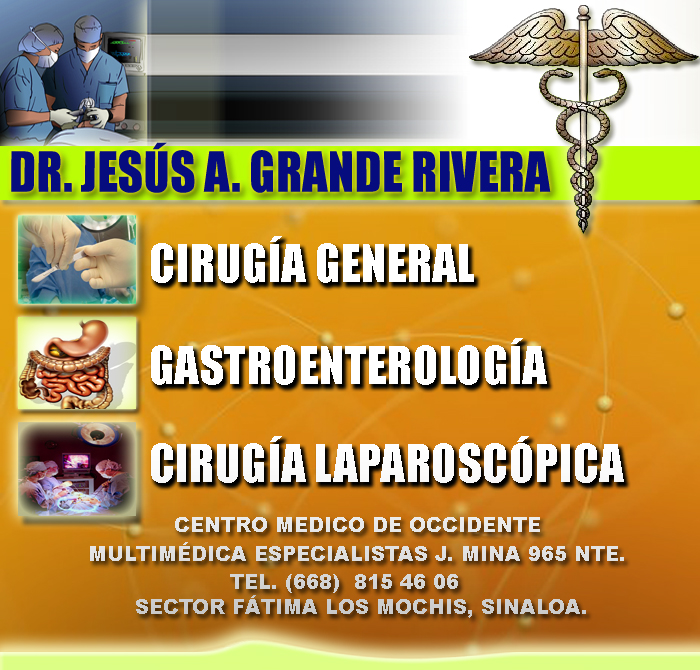














0 comentarios:
Publicar un comentario