Antonio Lerma Garay
En junio de 1876 Alexander Kaufman Coney trabajaba como contador del vapor «City of Havana», el cual navegaba entre Nueva York, Nueva Orleans y puertos mexicanos del Golfo. Una noche abordaron la nave dos hombres cuya apariencia no dejaba lugar a dudas, eran mexicanos. Uno de ellos de inmediato fue a encerrarse en su camarote mientras que el otro, grande y fornido, primero tomó sus alimentos en el salón para después pasar a su cuarto.
Al llegar al puerto tamaulipeco una fuerte tormenta azotaba la región. El vapor había sido contratado para llevar un regimiento del ejército mexicano de ahí al puerto de Veracruz. Debido al mal tiempo la lancha que transportaba a los soldados mexicanos sólo pudo acarrear hasta el buque un pequeño grupo de ellos. Una vez que todos ellos abordaron, completamente desnudo, aquel corpulento mexicano salió aterrorizado de su camarote y se lanzó al mar. Sorprendidos, todos cuantos se encontraban en cubierta presenciaron aquel acto de locura, de desesperación, y alguien gritó «hombre al agua.»
Aquel desconocido comenzó a nadar hacia unos bergantines que se encontraba muy lejos de ahí, a unos ocho kilómetros de distancia. Del vapor un bote salvavidas fue bajado de inmediato y dos hombres fueron al rescate de aquel hombre, pero debido a la tormenta y a que éste nadaba excepcionalmente rápido no les fue fácil darle alcance. Al peligro que para aquel nadador representaba la tormenta había que agregarle otro inconveniente: se trataba de una zona plagada de tiburones.
Por fin los rescatistas le dieron alcance y lo obligaron a subir al bote. Minutos después, cuando la lancha regresó al vapor y fue subida con aquel hombre desnudo, una joven mujer mexicana lo reconoció y de inmediato consiguió una sábana. Coney vio a aquella mujer arrojársela para caer justo sobre la cabeza de quien había intentado huir quién sabe de qué. Luego ella lo ayudó a llegar a su camarote. Minutos después Manuel Gutiérrez Zamora, de los correos mexicanos a bordo, fue a ver al contador del banco y le explicó la situación: aquel que había intentado huir no era otro que el general Porfirio Díaz Mori, quien siendo prófugo del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y al ver a soldados mexicanos abordar el vapor prefirió arriesgar su vida en las turbulentas aguas antes que ser atrapado. Zamora pidió a Kaufman ayudara a Díaz, ya que si los soldados lo atrapaban terminaría fusilado. Tras haberlo visto nadar de aquella manera tan desesperada, el general mexicano se había ganado la simpatía del estadounidense y éste prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance.
Gutiérrez Zamora llevó a Coney al camarote de Porfirio Díaz, los presentó y luego los dejó solos. El mexicano se levantó de su litera con signos de angustia pero se identificó como un masón. Luego le dijo que si bien había sido derrotado en Icamole, la mejor gente de México aún estaba de su lado.
«Por supuesto que si usted me ayuda y soy capturado, usted será considerado parte de un crimen y será fusilado», le dijo Díaz.
En eso se acercó un buque de guerra estadounidense, y Coney le propuso al otro llevarlo hasta él. Nada ignorante, Díaz le dijo al otro que los oficiales de aquel navío se rehusarían a ayudarle. El contador insistió, y cuando un teniente del otro barco llegó al «Havana» por el correo, no perdió tiempo y le expuso el caso. De inmediato, dejando a un subalterno en el buque civil, este militar regresó a su barco para exponerle el caso a su capitán. Díaz había tenido la razón, la respuesta del capitán del otro barco fue negativa.
Fue entonces cuando el coronel del regimiento de soldados mexicanos llegó hasta donde se encontraba Coney para pedirle un favor. Le solicitó llevarlo a platicar con el capitán del «City of Havana» y servirle de intérprete; lo cual le concedió sin cortapisa alguna. Durante la entrevista, el militar mexicano fue directo al grano: quien había intentado escapar por la borda no era otro sino el general rebelde Porfirio Díaz Mori, y le demandó al capitán del navío entregarlo a la justicia mexicana. La respuesta del capitán también fue directa y contundente, no podía entregarle a Díaz ya que “El «City of Havana» navegaba con bandera estadounidense por lo cual era considerado suelo de dicho país. Y, por ende, al igual que los demás pasajeros el general rebelde gozaba de los derechos de estar en suelo estadounidense.” Lo que sí podía hacer es obligarlo a bajar en Tuxpan, Veracruz, lugar para el cual había comprado su boleto. Ante esta evasiva el coronel le pidió permiso para colocar un guardia en la puerta del camarote de Díaz; aquél de inmediato accedió.
Aquel coronel mexicano no hablaba inglés y el capitán estadounidense no hablaba español, así que el pagador le dijo que no podía colocar un guardia en la puerta del camarote del fugitivo, pero que sí podía hacerlo en la popa. Terminada la entrevista, Coney fue al camarote de Díaz y lo puso al tanto de la situación. Qué piensa usted hacer, le preguntó éste.
-¿Cree usted tener la fuerza y el ánimo suficiente para permanecer encerrado en el closet de mi camarote? –le preguntó Coney.
Dicho espacio era tan reducido que ningún ser humano podía permanecer en él de pie ni sentado… pero era la única posibilidad de escapar de esa situación.
El «City of Havana» permaneció en Tampico los siguientes tres días, y al término de ese período ya habían abordado 900 soldados mexicanos. Durante esos días Díaz pasó con altas fiebres. Pero antes de zarpar, Coney se las ingenió para llevar a su protegido hasta su camarote sin que el guardia mexicano se diera cuenta. Ya ahí, al general mexicano no le quedó otra sino encerrarse en aquel pequeño guardarropa.
Coney había proporcionado al fugitivo Díaz algo de su propia ropa. Y así, ideó un plan. Pidió al doctor del barco ayudarle lanzando un salvavidas por la borda mientras él dejaría la ropa de Díaz en su camarote. Por la mañana alguien gritaría que el fugitivo mexicano había escapado saltando por la borda. Y así fue: a las seis de la mañana del día siguiente alguien gritó “hombre al agua” lo que causó un gran alboroto en el barco. Según esta historia, Porfirio Díaz había saltado al agua protegiéndose con un salvavidas.
De inmediato Coney fue llamado a rendir cuentas a su capitán. Pero también los soldados mexicanos entraron en acción. El estadounidense les explicaba que no era posible que alguien saltara así nomás al mar y que seguro Díaz Mori se encontraba en el barco. Aún más, los animó a registrar el buque de arriba abajo, de proa a popa. Él personalmente sería su guía. La tropa mexicana así lo hizo: sin éxito registró cada pulgada del navío intentando hallar al fugitivo; esculcó por todas partes excepto en los camarotes de los oficiales, incluido el de Coney.
Coney habló con Díaz y le hizo saber que nadie sabía de su presencia en el barco, excepto él, el doctor del navío y… quizá aquella dama que le había ayudado cubriéndolo cuando fue rescatado del mar bravío. El mexicano le pidió investigar las pretensiones de la mujer, y él así lo hizo. El pagador fue al camarote de la dama y le preguntó cuáles eran sus intenciones. La respuesta de la mujer fue vehemente:
- ¿Supone usted por un momento que yo traicionaría al héroe de mi patria? No, yo lo defendería hasta el dar la última gota de mi sangre.
Al ver su apasionada contestación, Coney le pidió permanecer en su cuarto el resto de la travesía para evitar sospechas. La mujer así lo hizo.
En los tres días siguientes Díaz apenas probó alimento ya que el pagador del barco no se arriesgaba a llevarle más comida que la que le cabía en la bolsa de su pantalón. Disciplinado, Díaz abandonaba el closet llegadas las once de la noche y se recostaba para descansar.
Sin embargo, el coronel mexicano no había sido engañado por Coney, y sus soldados estaban atentos vigilando su camarote; incluso incrustando sus bayonetas en el closet intentando. La noche antes de llegar a Veracruz, el militar mexicano pidió a Coney una entrevista. En el principio el coronel le agradeció al pagador por su ayuda, pero después el tono cambió.
- No entiendo por qué, usted, un joven brillante, ha escogido ayudar al traidor general Porfirio Díaz. Dígame dónde está él, o terminará fusilado.
Pero Coney ni se inmutó. Entonces el militar mexicano apeló al interés de la humanidad, en evitar una guerra civil, en prevenir muertes inútiles. Pero el pagador no cambió de parecer.
- La tripulación del buque es de sólo 52 hombres –le dijo Coney¬– usted tiene 900 efectivos. Y si usted sospechaba que Porfirio Díaz se encontraba a bordo debió haberse posesionado del barco. Ya después su gobierno arreglaría ese problema que usted causara. Seguro es que usted habría sido ascendido a general.
La entrevista terminó ahí. No obstante, al día siguiente el mismo militar fue a hablar con Coney:
- He sido autorizado a ofrecer a usted 50 000 dólares si me dice dónde se esconde Porfirio Díaz.
Coney lo miró, y el mexicano continuó:
- Por esa suma un estadounidense vendería hasta a su padre.
Pero Coney no vendió a Díaz. Y tras rechazar traicionar a su protegido regresó a su camarote. Ahí le platicó al general fugitivo lo que había sucedido. Después de escucharlo el otro le pidió lápiz y papel, luego comenzó a escribir. El estadounidense le preguntó que qué hacía. “Yo puedo hacer más por usted que el coronel” Díaz le dijo. Sin embargo, Coney rompió aquel papel sin haberlo leído, y reclamó a Díaz por esa acción que él consideró un insulto. Al ver esta reacción, los ojos del futuro presidente de México se enrojecieron de emoción, luego corrió a abrazar a su protector.
Ya sin soldados mexicanos, el pagador llevó al general al cuarto de máquinas donde quedó escondido hasta que pudieran continuar con el plan trazado por Coney. Engañado, un lanchero llevaría a Díaz hasta la playa. Y esa noche, cuando el lanchero del barco preguntó al pagador dónde estaba la caja que debía bajar a tierra quedó perplejo; de inmediato supo que se trataba de aquel fugitivo que era buscado por soldados y policía mexicanos. Esa noche Porfirio Díaz, Kaufman Coney y aquel lanchero estaba aterrorizados. Luego, ante la negativa de éste de auxiliar al fugitivo, a Díaz no le restó sino nadar hasta tierra A pesar de ello, el general mexicano fue capaz de llegar a tierra y huir rumbo a Oaxaca.
Ya presidente, Porfirio Díaz no olvidó aquel gesto de ayuda de aquel masón que arriesgó su vida para ayudarle. Y en 1885 lo nombró Cónsul de México en San Francisco, California. No sería sino hasta el 19 d abril de 1903 cuando Coney sería relevado de dicho puesto. Nacido en Luisiana el primero de abril de 1849, moriría el 4 de enero de 1930.


















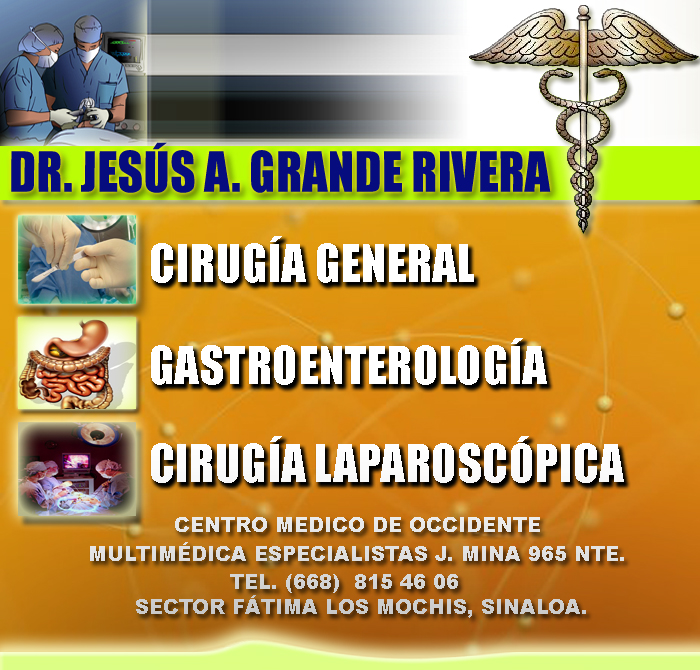














0 comentarios:
Publicar un comentario